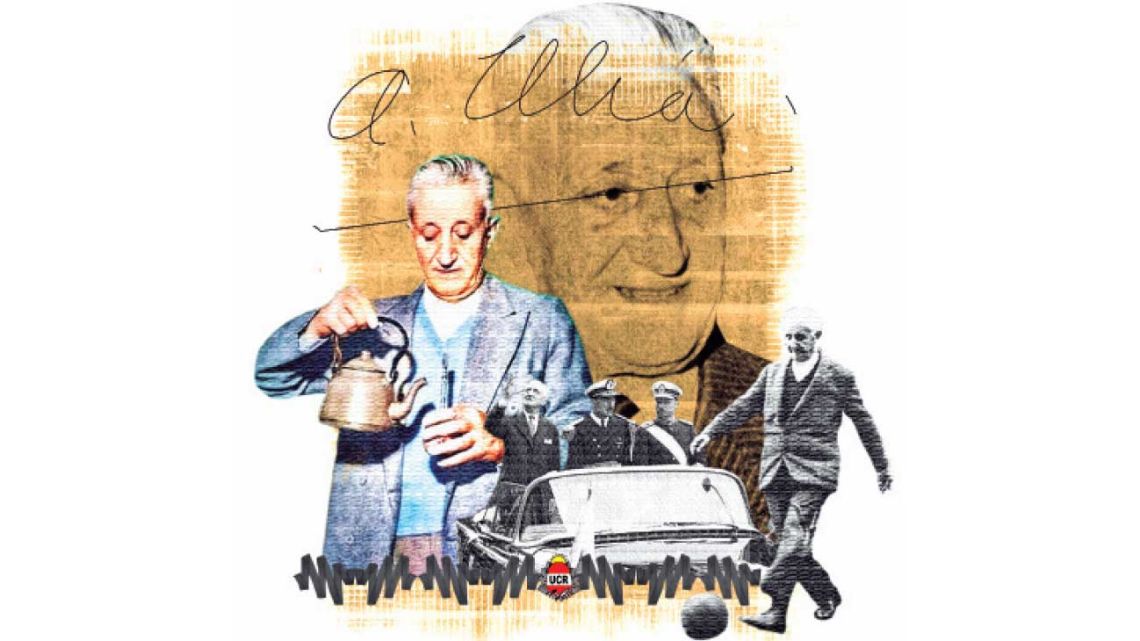Un presidente honesto | Perfil
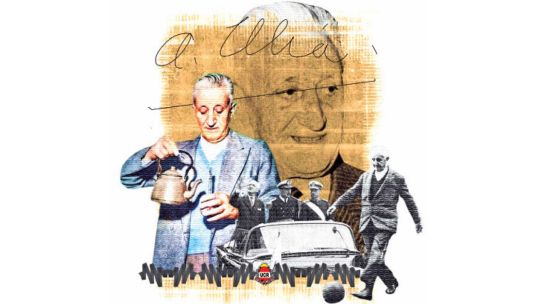
Entre los Illa del pueblo italiano de San Pietro, en la provincia de Sondrio de la región de Lombardía, comenzó a correr un rumor a principios de 1964: existía un Illa en la Argentina, hijo de un hombre del pueblo, que había llegado a presidente.
Sí, mi padre, Arturo Umberto Illia, ocupó el sillón de Rivadavia aunque nunca pudo conocer el pueblo alpino en el que había nacido mi abuelo, Martino, al que en casa siempre se llamó Martín. Yo, en cambio, tuve la suerte de estar ahí tres veces en mi vida y, en cada una de esas visitas, descubrí algo más sobre el origen de mi familia y sobre un pasado del que mi padre poco hablaba.
Con la frescura y la impertinencia de un joven de 19 años, solía irrumpir en el despacho de mi padre mientras él mantenía reuniones con los funcionarios del Gobierno en la Casa Rosada. Una tarde, lo encontré charlando con el presidente de YPF, Facundo Suárez, sobre una gira que haría por Europa y la Unión Soviética con el objetivo de comprar trépanos para la perforación.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
“¿Lo podés llevar a Leandro con vos?”, le insinuó mi padre, quien sabía por mi mamá que yo quería conocer la Unión Soviética e Irán. Así fue como Suárez me sumó a la comitiva de un viaje en el que el Gobierno buscaba evaluar la transacción para la industria petrolera. En aquel momento, una buena opción eran los trépanos de una empresa checoslovaca controlada por Moscú, Skoda; su calidad y precio les permitían competir con los trépanos norteamericanos.
La comitiva de cinco estaba integrada por Suárez, su secretario, su esposa y yo, que sentía que mantenían cierto recelo conmigo, el hijo de tan solo 19 años del presidente. Llegamos a Europa en un vuelo de Air France y ahí empezó la travesía.
Después de haber visitado Moscú, Leningrado e Irán, donde recorrimos las refinerías más grandes del mundo, en Italia nos recibió el ministro de Finanzas, Roberto Tremelloni, quien fue parte de los dos gobiernos de Aldo de Moro entre 1963 y 1966.
En Milán estuvimos cuatro o cinco días. Suárez se entrevistó con Roberto Rocca quien estaba en representación de lo que hoy conocemos como Techint y uno de sus ingenieros de confianza, de apellido Testa, junto con técnicos de YPF para ver cómo se podía articular un convenio por tubos sin costura para construir un oleoducto. Fue allí que conocí a Tremelloni, quien me apartó, me contó que era de San Pietro y me dijo que le gustaría que conociera el pueblo de mi abuelo. Como Suárez tenía otra reunión, me buscó y me llevó con él; nos acompañaba un cronista del Corriere della Sera que quería reconstruir la visita del hijo del presidente argentino al pueblo de sus ancestros. Ya en el camino empinado a la casa de mi abuelo empecé a sentir un dolor abdominal muy fuerte, pero lo desestimé. En verdad, llevaba meses con esa molestia y solía resolverlo con el consejo de mi madre: una compresa de hielo en la zona. Cuando llegamos a la casa, una construcción típica de la región de Lombardía, ubicada en la parte alta del pueblo, nos esperaba el gobernador de Sondrio, el cura de San Pietro y el síndico, las autoridades más importantes. Ahí estaban Gesildo y María, los hijos de Luigi, el hermano de Martino, que me propusieron ir al hospital de Chiavena a visitar a Luigi, a quien habían operado de próstata y se encontraba recuperándose. Fue lindo conocerlo: Luigi nunca había conocido a Martino personalmente. Durante la visita yo ya no daba más del dolor y me agarró una fuerte descompostura. Me llevaron al hospital de Chiavena, en donde me revisó el médico Sergio Cardamo y, tras diagnosticarme apendicitis, indicó mi operación.
Lo recuerdo como muy pintón y divertido. En los veinte días que duró mi recuperación, entablé con él y con el doctor Serafino Corbeta, el director del hospital, una relación de amistad y compañerismo que le sumaron a ese viaje un gran condimento. Me encontré con Suárez y los suyos en París para volver a Buenos Aires.
Volví a San Pietro muchos años después, en 2007, para participar del bautismo como “Expresidente argentino Arturo Illia” a una escuela de enseñanza media del pueblo, en honor a mi padre. Esa tarde entregamos una bandera argentina para la escuela, se descubrió una placa recordatoria en honor a mi padre y se inauguró un mural sobre la inmigración italiana. Fue muy emocionante para mí. En aquella oportunidad, además, se publicó un libro titulado Arturo Umberto Illia, Il presidente galantuomo.
La traducción del italiano para “galanuomo” es “caballero”, “honrado”.
Creo que a mi abuelo Martín,quien murió en 1948 con 90 años le hubiera gustado saber de este reconocimiento a los Illia en Italia gracias a su hijo. Llegó a Buenos Aires en la embarcación La Galera con solo 6 años y se instaló en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Por aquellos años esa zona era hacienda sin dueño y tenía la dinámica de una suerte de fortín, una zona de convivencia entre los criollos, los indios, algunos militares y muy pocos extranjeros, como mi abuelo, su primo y su tío. Aquellos italianos recién llegados no sabían nada de enlazar y bolear. Armaron un corral, encerraron algunas vacas y en pocos meses se convirtieron en pioneros de la lechería en la zona. Todos los días, mi abuelo iba al pueblo y repartía unos diez litros de leche entre los muy pocos que la tomaba, ya que la alimentación era entonces muy precaria, a base de carne y vino.
Durante una sublevación de criollos, dirigidos por un curandero apodado “Tata Dios”, comenzó la persecución y matanza de extranjeros en la zona. Contaba mi abuelo que llegaron a ser quince los asesinados. Para evitar ser atacados, él y su tío tuvieron que esconderse durante días en las sierras y, aunque pudieron escapar de la persecución, decidieron volver a Italia por temor.
Cuando cumplió 16 años, Martín volvió a la Argentina, pero esta vez lo hizo solo. Su primer trabajo fue como peón de la construcción de los ferrocarriles y aunque recuerdo que mi padre decía que ganaba un peso por día pudo ahorrar para comprar un pequeño campo en Pergamino, donde varios años después nacería mi padre y sus hermanos. De a poco, compró vacas y sembró trigo y otros granos.
La rutina en el campo de los trece hermanos Illia en Pergamino era brava: mi abuelo despertaba a sus hijos a las cinco de la mañana mientras decía “Está por salir el sol”. Se repartían las tareas del campo, el ordeñe de las vacas y la elaboración de pan, queso, manteca; además cosechaban verduras y producían vino con las uvas que sacaban de la viña. En invierno, carneaban cerdos y preparaban jamones, chorizos y salames. Sin embargo, los Illia Iya, como les decían entonces y como aún llaman a los descendientes que viven en el pueblo eran los primeros en llegar a la escuela. A las ocho de la noche, ya habían cenado y estaban en la cama. A pesar de esa rutina estricta y el peso del trabajo del campo, mi padre siempre decía que había tenido una infancia maravillosa en Pergamino.
Héctor y Martín, dos de los trece hermanos de mi padre, solían contarme que Arturo trabajaba en el campo a la par de todos, pero que siempre se hacía un tiempo para leer. Le gustaba sentarse sobre la parva de pasto y leía todo lo que encontrara a su paso. Martín les repetía a todos que para evitar la vida dura del campo tenían que estudiar y costeaba la educación de sus hijos con pocos pesos, pero con dedicación.
Entre la medicina y la Reforma Universitaria.
Cuando terminó el sexto grado, mi padre viajó a la ciudad de Buenos Aires, se instaló en una pensión y comenzó a estudiar en el colegio salesiano Pío Noveno, en el que estaba becado. Con buenas notas y una pasión evidente por aprender, tuvo que abandonar el colegio porque su padre lo necesitaba en el campo. El quinto año lo cursó libre en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Terminó el bachillerato en el año 1918 y en 1919 ingresó a la Facultad de Medicina. Vivía en una pensión del barrio de Colegiales y alternaba sus estudios de anatomía y farmacología con la efervescencia política del momento, signado por la Reforma Universitaria, que había comenzado en 1918 y había generado cambios sustantivos en la vida de las universidades. Uno de ellos fue la generación de una activa vida electoral: las autoridades comenzaron a ser elegidas a partir de una o varias asambleas que reunían a profesores titulares y suplentes, y a estudiantes y, aunque en el mundo universitario porteño el proceso de aprobación e implementación de nuevos estatutos gozó de un alto consenso, también se hicieron sentir fuertes resistencias relacionadas con la participación de los estudiantes en la elección de las autoridades.
Aquellas discusiones acaloradas en los claustros fueron el primer contacto que tuvo con la política. Allí se conquistó la autonomía universitaria.
Cuando terminó de cursar, hizo la residencia en el hospital San Juan de Dios de La Plata, donde conoció a Jáuregui, un médico cercano a Yrigoyen. “Tenemos que ir a verlo”, le propuso una vez. La audiencia finalmente se concretó y don Hipólito le ofreció un trabajo en la Clínica Ferroviaria de la ciudad de Cruz del Eje, en Córdoba, que necesitaba un médico. Durante esa misma conversación le propuso que ocupara el lugar vacante.
En aquel momento, los talleres ferroviarios de Cruz del Eje eran de los más importantes del país, con alrededor de 4 mil obreros y 15 mil familias que dependían de los trabajadores ferroviarios. En ese lugar reparaban aquellas locomotoras que, entre otras cosas, eran utilizadas en la zafra de Tucumán. Todas eran máquinas inglesas a vapor que no tenían repuestos y eran los torneros y matriceros cordobeses los que con experiencia, destreza y habilidad resolvían los faltantes para poner en marcha los trenes de carga.
Mi padre aceptó el cargo que le ofreció Yrigoyen sin saber dónde quedaba el lugar, ni la remuneración ni ningún otro detalle. Sé que hizo aquella elección a pesar de que meses antes había sido seleccionado para una beca en el Instituto Pasteur de París para continuar con sus investigaciones sobre el llamado Mal de Chagas junto al doctor Salvador Mazza.
No me extraña que haya tomado la decisión de quedarse en la Argentina. Siempre tuvo una gran admiración por don Hipólitoincluso me bautizó en su honor Leandro Hipólito, en parte por su apoyo a la Reforma Universitaria, movimiento en el que había participado y que terminó para siempre con el elitismo que dominaba en aquella época las altas casas de estudio e inauguró la posibilidad para siempre de que la juventud accediera a la educación en todos los niveles de forma gratuita.
Convencido de que no podía rechazar el ofrecimiento de Yrigoyen, a principios de 1929 emprendió su viaje en tren a Córdoba. Unos quince kilómetros antes de llegar a destino, el tren se descompuso y el guardia les indicó a todos los pasajeros que debían bajar en ese lugar y continuar a pie el tramo que faltaba hasta el pueblo. Cargando su pequeña valija, a pie y sin conocer a nadie, Illia llegó a Córdoba, la provincia a la que estuvo unido por el resto de su vida.
Durante aquella caminata, algunos trabajadores ferroviarios que venían en el tren y que caminaban junto a él le preguntaron a dónde iba, ya que no lo conocían del pueblo. Les comentó que era médico y que también era nuevo en el lugar, que llegaba para hacerse cargo de la Dirección del Policlínico Ferroviario y que para empezar su misión tenía que ver a un tal señor Zampieri, a quien le había alquilado una pequeña casita. Uno de ellos, que casualmente conocía a Zampieri, lo acompañó hasta que pudo dar con él.
Un primer derrocamiento
Mi padre solía contar esta historia que voy a compartir con ustedes con una mezcla de orgullo y humor seco, como quien sabe que en aquel gesto sencillo, casi involuntario, se jugaba algo más que un momento de carácter. “Yo tenía 29 años y era médico del ferrocarril en Cruz del Eje», empezaba, como si fuera apenas un dato biográfico más. Corría el año 1930, y la revolución de Uriburu acababa de derrocar a Yrigoyen. En Cruz del Eje, como en tantos rincones del país, se respiraba una mezcla de incertidumbre y tensión. A los pocos días del golpe, llegó el nuevo interventor. Según contaba mi padre, él estaba atendiendo a un paciente cuando el enfermero se le acercó, nervioso: “Doctor, está el interventor en el hospital y quiere verlo.Que lo atienda el otro médico”–respondió él sin levantar la vista.
Pero el hombre insistió. El interventor, un tal Albariños, no quería ver a cualquier médico: quería conocer al doctor Illia. Mi padre, mientras le ponía el termómetro a su paciente, apenas dijo “mucho gusto” cuando el funcionario apareció en la puerta del consultorio. Y siguió con lo suyo. ¿Qué tiene ese paciente? –le preguntó el interventor con tono de autoridad.
“Un termómetro” –le respondió mi padre, mirándolo fijo.
No hubo más diálogo. El hombre se dio media vuelta y se fue. Una hora más tarde, llegaba la carta de despido: lo exoneraron por “razones de mejor servicio”.
Mientras armaba las valijas, un grupo de ferroviarios vino a verlo. Le pidieron, casi le suplicaron, que se quedara en el pueblo. Mi padre, que siempre fue más fiel a las personas que al poder, aceptó. Siguió ejerciendo la medicina en Cruz del Eje, aunque ya no dentro del hospital.
“Ese fue mi primer derrocamiento”, decía, casi riéndose. Pero yo siempre supe que, para él, ese episodio marcaba algo mucho más profundo: su manera de entender la dignidad, la lealtad política y la coherencia personal. Se había afiliado al radicalismo en 1918, el mismo año que comenzó sus estudios de medicina en Buenos Aires.
Admiraba a Yrigoyen, pero también a los estudiantes reformistas de Córdoba, a quienes había apoyado desde sus años universitarios.
No le gustaba la grandilocuencia, por eso su anécdota parecía casi una broma. Pero en ese gestonegarle un saludo al poder ilegítimo, seguir atendiendo al paciente, mirar sin miedo al interventor estaba todo lo que lo definía.
“Vengo a buscarte para que nos casemos”
Mientras mi padre ejercía como médico en el Hospital Español de la ciudad de Córdoba, recibió un llamado inusual: le pedían que se trasladara a la cercana localidad de La Calera para atender a una joven que presentaba una fiebre persistente y no lograba recuperarse. Lo que parecía una consulta más, resultó ser el inicio de una historia decisiva en nuestras vidas.
La paciente tenía apenas 18 años. Era mi madre. En ese momento vivía en Buenos Aires con sus padres, pero, como cada verano, se encontraba en La Calera, en la gran casa familiar de sus tías Rosita y Esperanza hermanas de mi abuela, a quienes yo también llegué a conocer.
Mi padre ya rondaba los 35 años y fue hasta allí sin sospechar que ese encuentro marcaría su destino. Según contaban, hubo entre ellos una atracción inmediata. Mi madre era una joven muy hermosa y el interés fue mutuo desde el primer momento. A partir de entonces, comenzaron a escribirse cartas con frecuencia. El verano siguiente, cuando mi madre volvió a La Calera, retomaron el contacto y comenzaron a verse con mayor asiduidad.
Mi abuelo, aunque con ciertas reservas por la diferencia de edad, terminó aceptando la relación. Sin embargo, nadie esperaba el gesto que mi padre hizo poco tiempo después: en 1939, se presentó sorpresivamente en la Base Naval de Puerto Belgrano, donde mi madre, que estaba de visita con sus padres, se alojaba en la casa de su hermana Marta, casada con un marino. Con determinación y sin rodeos, anunció que venía a buscar a Silvia así se llamaba mi madre, aunque todos le decían “Chunga”para casarse con ella.
El casamiento se celebró pocos días después en la localidad de Punta Alta, cercana a Bahía Blanca. Así comenzó una nueva vida para mi madre, que hasta entonces había tenido un recorrido muy distinto. En Buenos Aires se había recibido muy joven de profesora de dibujo en el Instituto Fader y había sido una amazona destacada del Club Hípico, donde obtuvo varios premios, incluso internacionales. Pero todo eso quedó atrás cuando se mudó a Cruz del Eje, donde mi padre se desempeñaba como senador provincial por el departamento.
Siempre pensé que fue un amor profundo y apasionado. Solo así se explica el giro radical que dio mi madre y la naturalidad con la que se adaptó a un entorno y a un modo de vida completamente distintos. Ya casados, tuvieron tres hijos: Ema y Martín, nacidos en 1940, y yo, que llegué en 1946. Los tres nacimos en la ciudad de Córdoba.
Mi casa, una casa pública
La casa en la que crecí fue regalada a mi padre por el pueblo de Cruz del Eje; tras su muerte, la doné a la ciudad. Siempre sentí que debía volver a manos de quienes se la habían entregado con tanto cariño y gratitud. Hoy es un Monumento Nacional, pero incluso cuando era nuestro hogar, nunca dejó de ser una casa pública. Mi padre jamás se interesó por lo material. No tuvo, ni antes ni después de su presidencia, un solo metro cuadrado a su nombre en todo el país. Como ahora, ¿no? Cuando tantos se enriquecen con la función pública.
A nuestra casa llegaba gente desde distintos puntos de la Argentina. Los principales dirigentes políticos del momento sobre todo del norte y particularmente de Córdoba pasaban por allí. Yo, siendo muy chico, escuchaba muchas de sus conversaciones sentado en la escalera. Desde entonces me interesó la política, pero, sobre todo, me marcó ese contacto constante con las personas.
No llegué a conocer al gobernador Amadeo Sabattini: yo era muy pequeño cuando murió. Pero sí conocí, en la circulación de mi casa, a muchísimos dirigentes de casi todos los partidos, y también a personalidades destacadas de diversos ámbitos de la vida nacional. Y no solo en casa, sino también en el Comité Radical de la provincia de Córdoba, del cual mi padre fue presidente.
Esos hombres y mujeres comprometidos con la causa pública, muchos de los cuales arriesgaron su vida por la libertad y la democracia, me enseñaron que el verdadero servicio nace del compromiso, no del interés.
La UCR, en sus mejores momentos, supo representar ese humanismo irrenunciable que tanto le dio a la provincia y al país. Entre los dirigentes que conocí quiero recordar al doctor Santiago del Castillo, gobernador entre 1940 y 1943, del que mi padre fue vicegobernador hasta que ambos fueron destituidos por el golpe militar de 1943.
Durante ese tiempo, mi familia vivía en una casa alquilada en Argüello, desde donde mi padre viajaba en tranvía hasta la Legislatura, sin custodia. Nunca la necesitó. Solía decir: “Mi custodia es mi conciencia”.
Ese período fue crucial para el desarrollo de Córdoba, continuando el legado de Sabattini (gobernador entre 1936 y 1940) con un proyecto que sintetizaba así: “Agua para el norte, caminos para el sur y educación para todos”. Una verdadera revolución en paz, cuyos frutos aún perduran. A todos los que la hicieron posible no solo de la UCR, sino también de otras fuerzas políticas quiero rendir homenaje.
Mi niñez y adolescencia fueron muy felices, no solo por el amor de mis padres, sino también por la cantidad de amigos y compañeros que tenía, sin distinciones de clase ni condición. Mi infancia transcurrió sobre todo con mi madre, ya que mi padre pasaba largos períodos fuera de casa, recorriendo el país, conociendo gente, haciendo política.
Esa ausencia fue más dura para mis hermanos mayores. Durante los años en que fue senador provincial (1936-1940) y luego vicegobernador (1940-1943), vivíamos en Argüello. Mi madre contaba que mi padre volvía muy tarde, cansado pero lleno de ideas y proyectos. Fue entonces cuando impulsó la construcción de muchos de los diques que hoy proveen energía a la provincia, así como los canales de riego en el árido norte cordobés, como el San Roque, La Viña, Río Tercero y Cruz del Eje, entre otros. Hoy Córdoba es económicamente viable gracias a la producción eléctrica que sentó las bases para la producción industrial. Esto se debe a la visión estratégica de la energía a partir de la hidroelectricidad que se complementó con los canales de riesgo para las zonas semidesérticas. Fue posible gracias a la política de Estado diseñada por los primeros gobiernos radicales durante el período 1936-1943.
Entre 1948 y 1951 fue diputado nacional y vicepresidente del bloque radical. Se quedaba mucho tiempo en Buenos Aires. Un compañero suyo me contó una anécdota que retrata su perfil bajo: Frondizi le decía al diputado Vitolo, de Mendoza, “Si sentís que alguien te toca la espalda y al darte vuelta no hay nadie ese es Arturo Illia”.
Cuando terminó su mandato, en 1952, volvió a ejercer la medicina en Cruz del Eje. Se tomó un año para actualizarse en el Hospital Español. Desde entonces, me llevó con él a todos lados. Visitábamos pacientes a pie, en sulky o a caballo. Muchas veces, amigos lo llevaban en auto. Los fines de semana salíamos a los campos donde curaba a los lugareños, comíamos asado con cuero, jugábamos a la taba, al truco o a la sortija. Fue una etapa imborrable de mi vida. Todos lo querían: hasta los curanderos, con quienes dialogaba con respeto y afecto. Lo vi entrar en los ranchos más pobres, donde lo recibían como a un amigo.
Recuerdo especialmente una noche en que don Antonio Delgado, dueño de un obraje y amigo de mi padre, trajo a un obrero que se había cortado la pierna con un hacha. Mi padre lo atendió y ordenó llevarlo urgente al Hospital Español de Córdoba. Y salvó su vida. Ese era mi padre.
En 1935, sus amigos le regalaron un Chevrolet. Una vez, yendo a ver a un paciente con Jorge Hansen, presidente de la Cooperativa Eléctrica de Cruz del Eje, volcaron en un camino de tierra. No les pasó nada, pero lo primero que buscaron fue el pavo que llevaban para asar. Estaba intacto. Poco después, un amigo le pidió el auto para ir a La Rioja y nunca lo devolvió. Mi padre nunca lo reclamó. Recién en 1961 se compró otro auto, un Bergantín de la Kaiser. Me dio el dinero y fui yo, con 12 años, quien lo pagó en la concesionaria.
Una vez, una señora vino a casa buscando a mi padre porque su marido estaba muy enfermo. Le dije que él estaba en Buenos Aires, que buscara otro médico. Me respondió: “No, él solo quiere que lo vea don Arturo”.
Tenía una forma especial de vincularse con la gente. Sus visitas eran largas, y yo lo esperaba mientras atendía. Era un médico muy querido. Casi siempre terminábamos cenando de invitados en la casa de algún paciente.
Otra anécdota: estaba en la farmacia de unos amigos, hijos del farmacéutico, cuando entra un paciente, el Flaco Luna, y entrega una receta. Don Carlos, el dueño de la farmacia, me la muestra, decía: “Don Carlos, aquí le mando al Flaco. Usted sabe lo que tiene que hacer”. Eso significaba no cobrarle. Nunca lo olvidaré.
Cuando mi padre trasladó su consultorio a casa, el hogar se volvió aún más público. Nunca se cerraba con llave. Antes, el consultorio lo compartía con su hermano Héctor, también médico, a quien recuerdo con enorme cariño. Eran más que hermanos: eran amigos. Y todos los vecinos eran nuestros amigos.
Recibíamos leche del lechero, pan del panadero, verduras de las chacras, pavos, liebres, chivos. Era una forma de agradecimiento, porque mi padre no cobraba a la mayoría de sus pacientes. Vivíamos con modestia, pero nunca nos faltó nada.
En el colegio Normal Regional éramos 41 alumnos por curso, la mayoría compañeras. Nos seguimos reuniendo hasta el día de hoy. Muchos venían a casa de noche para escuchar a mi padre hablar de historia, filosofía, geografía, literatura. Era una especie de profesor informal, sin distinciones, y nos repetía siempre: “La vida es la lucha”.
Mi madre fue una mujer extraordinaria. Hermosa, generosa, humilde, solidaria. Fue madre, esposa, compañera. Cosía, remendaba, lavaba, atendía a los vecinos, ponía inyecciones. Fue el pilar de nuestra casa y una presencia luminosa para todos los que la conocieron.
☛ Título: Arturo Illia. Mi padre
☛ Autor: Leandro Hipólito Illia
☛ Editorial: Planeta
☛ Edición: Noviembre de 2025
☛ Páginas: 200
Datos del autor
*Leandro Illia nació en 1946 en la ciudad de Córdoba y es el menor de los tres hijos del expresidente Arturo Illia. En 1962 obtuvo el título de maestro normal en la Escuela Normal de Cruz del Eje.
*Ya radicado en Buenos Aires para acompañar la gestión de su padre, cursó estudios en la UBA, donde se graduó de procurador (1971) y de abogado (1972).
*Durante la presidencia de Raúl Alfonsín fue designado interventor de la Caja de Asignaciones Familiares para el Personal de la Industria, y posteriormente asumió la presidencia de la entidad con el respaldo de la UIA y la CGT.
* En 1989 volvió a desempeñarse como asesor del bloque radical, esta vez en el Senado de la Nación. Más tarde fue designado mandatario judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2020. Actualmente ejerce la abogacía.